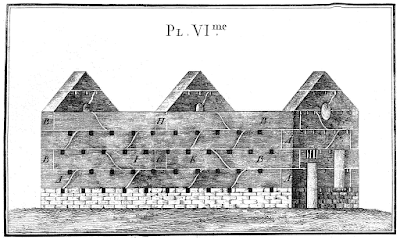El filósofo Giorgio Agamben comenta en su libro Medios sin fin la diferencia que Aristóteles planteó entre la praxis y la poiesis. “El fin de actuar (de la praxis) —escribió éste— es distinto al del hacer (de la poiesis), porque el fin del hacer es distinto del hacer mismo; pero el de la praxis no puede serlo.” El fin del trabajo del alfarero es hacer algo: un plato, una jarra, un vaso; el fin de quien actúa bien, el ejemplo que usa Aristóteles, es el mismo actuar bien. Agamben lo explica diciendo que la poiesis es un medio par aun fin mientras la praxis es un fin sin medios —a esto suma la idea de la política, propiamente, como medios sin fin.
En su libro El artesano —The Craftsman—, Richard Sennett dice que tanto el carpintero como el técnico de laboratorio o el director de orquesta son todos artesanos cuando están dedicados a hacer un buen trabajo en sí mismo: “su labor no es simplemente el medio para otro fin.” Digamos que el artesano es quien transforma la poiesis —el hacer— en una praxis —un actuar.
En 1954 Ove Arup dio una conferencia en la Asociación de Concreto de Sudáfrica. Arup inicia explicando que, normalmente, acostumbra hablar sólo frente a arquitectos. “Eso resulta menos arriesgado —dice—, pues si toco asuntos arquitectónicos, mis comentarios son los de un lego y por tanto no deben ser tomados con seriedad, y si hablo de asuntos estructurales, tengo al menos la confianza de que sé algo más sobre el tema de lo que ellos saben.”
Ove Nyquist Arup nació el 16 de abril de 1895 en Newcastle upon Tyne, al norte de Inglaterra. Su padre era un veterinario danés, Jens Simon Johannes Arup, y su madre, Mathilde Bolette Nyquist, había nacido en Noruega. Su familia se mudó a Hamburgo y luego a Dinamarca, donde inició estudios de filosofía en la Universidad de Copenhague, pero los abandonó buscando acercarse más a la práctica. Primero pensó estudiar arquitectura, pero supuso que no tenía el talento suficiente y se decidió por la ingeniería. Entró en 1918 a la Universidad Técnica de Dinamarca y se recibió en 1922. Sin embargo siempre tuvo en mente la idea de la arquitectura.
En un artículo publicado en 1964, titulado El diseño de puentes, afirma que aunque los puentes y otras grandes estructuras de ingeniería son comúnmente creadas por ingenieros —“with a feeling for form, but thinking mainly in engineering terms”— son una forma de arquitectura. Más adelante afirma que “crear arquitectura —buena o mala– consiste en tomar una gran cantidad de decisiones.” Una manera de aprender arquitectura, dice Arup, es entender qué pasa al momento de tomar esas decisiones, pero eso parece una fantasía, agrega, “porque resulta extremadamente difícil entender todo lo que pasa durante un proceso de diseño en gran medida intuitivo.” Los diseñadores —sigue— “no son autores; están inclinados al diseño, no al registro. Cuando tiempo después se intenta reconstruir el proceso, el resultado probablemente sea una racionalización más DIchtung (poética) que Warheit (verdadera)” —aludiendo al título de la autobiografía de Goethe.
Sin embargo, según explica Nigel Tonks en la introducción al libro Ove Arup, Philosophy of Design —una selección de ensayos escritos entre 1942 y 1981—, entender ese proceso de diseño depende también de la manera como se relacionan dos ideas que eran fundamentales en el pensamiento de Arup: los fines y los medios. En la conferencia de 1954 en Sudáfrica, Arup dice que “en toda actividad humana se pueden distinguir tres fases: primero los fines o el objetivo —una idea con una carga emocional que actúa como la fuerza que motiva—; segundo la consideración y elección de los medios necesarios para alcanzar esos fines y, tercero, la acción o acciones definitivas con las cuales se alcanzan dichos fines.
El diseño consiste en poner en una relación efectiva y, sobre todo, eficiente —en el sentido filosófico: aquello que permite pasar de la potencia al acto— a los medios con los fines o, siguiendo a Aristóteles, Agamben y Sennett, en lograr transformar la poiesis en una praxis: no sólo hacer sino actuar bien.